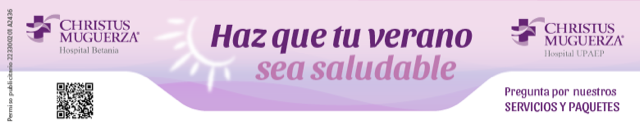Yeknemilis (Vida buena)
Eduardo Pineda

¿Qué significa ser joven y ser indígena en el siglo XXI?
Es una pregunta que a menudo no nos planteamos, desde la aparente comodidad citadina y el supuesto privilegio del empleo estable, los pueblos originarios nos parecen lejanos, ajenos e irrelevantes, si acaso los miramos de vez en vez como una curiosidad turística, como una atracción denominada “pueblo mágico”.
Desde la vida occidentalizada y capitalista, que nos embebe en un velo de cerrazón competitiva y acumulativa, nos resulta casi imposible entender la realidad de los pueblos originarios, de su verdadera cultura, de su matrimonio con la naturaleza y su forma de ser, hacer, tener y estar en el mundo.
Las comunidades rurales o semirurales son el resultado de siglos y, en ocasiones, milenios de historia, tradición y saberes locales que se han heredado de forma transgeneracional y, aunque en gran medida se mestizaron como producto de la conquista, también han logrado subsistir por su esencia dinámica de transformación y construcción constante, atributo propio de toda sociedad humana pero, con la consonante particular de que los pueblos originarios aún cuentan entre su población con personas indígenas y todo lo que ello implica.
Por su parte, debemos destacar que un sector numeroso de los pueblos indígenas está conformado por jóvenes que, al pertenecer a un país donde la educación es obligatoria y casi gratuita, asisten a las escuelas en sus diferentes niveles académicos. Sin embargo, y por desgracia, lejos de que esto sea algo que abone a su cultura y arraigo hacia su tierra, en la mayoría de los casos resulta todo lo contrario, pues a través de la educación que reciben se infiltra una necesidad ficticia de abandonar las zonas rurales y migrar hacia las grandes ciudades con la promesa de una vida mejor. Y es que las autoridades que diseñan esos programas de estudio no son personas que habitan o proceden de los pueblos originarios, son citadinos que creen que le hacen un favor a las comunidades y, por el contrario, al engañar a los jóvenes con la falacia de una buena vida urbana, el campo mexicano se enciende en el abandono; este derivará invariablemente en un aprovechamiento del mismo por las empresas transnacionales que buscan explotar los recursos naturales como las minas, el agua, el gas natural, el viento, el sol y la madera. La educación malentendida que se imparte en las zonas rurales acabará tarde o temprano con los recursos naturales y con la cultura de dichas regiones y, por si fuera poco, el desconocimiento de los habitantes de las ciudades modernizadas sobre los pueblos indígenas, ha derivado en la gentrificación, folklorización y turistificación de las zonas habitadas por los herederos de las culturas ancestrales.
Ante esta realidad avasalladora, el Dr. Luis Enrique Fernández, biólogo de profesión y docente por vocación, emprendió la construcción de la Licenciatura en Gestión del Territorio e Identidad Biocultural, la cual se imparte en el municipio de Cuetzalan, Puebla en la sierra nororiental. Ahí, cobijado por un sistema modular único en la BUAP, universidad a la que pertenece esta licenciatura, Luis Enrique, sus colegas profesores y los estudiantes, realizan quehaceres día con día, para entender que la educación no debe saturar al individuo de ambición ni debe desarraigar a los pobladores de sus tierras. Ahí este maravilloso equipo de hombres y mujeres realizan labores pedagógicas que logran el diálogo de saberes entre la ciencia moderna y el conocimiento tradicional. Desde ahí, Luis Enrique nos habla de lo que implica la educación de los jóvenes indígenas en el siglo XXI en busca del Yeknemilis, la verdadera vida buena.
Eduardo Pineda
eptribuna@gmail.com