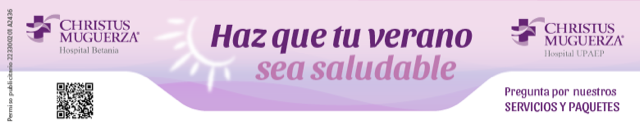Silvino Vergara Nava y Martín Sarmiento Vite
“Las dos principales ideologías
que sustituyen hoy a la derecha y
a la izquierda son la nostalgia y
la prisa.”
Daniel Innerarity
El Estado Constitucional Democrático de Derecho representa el límite principal del poder político, además de reconocer la soberanía, establece límites y contrapesos a través de principios como el de legalidad y la división de poderes, elementos esenciales para evitar la arbitrariedad y garantizar el respeto al estado de derecho. Sin embargo, su fortalecimiento no es un proceso estático, sino una tarea permanente que exige vigilancia frente a fenómenos políticos, sociales, económicos y tecnológicos, que pueden enfrentarlo, dando como resultado que en ocasiones se trate de una respuesta débil frente a los problemas que debe resolver el derecho.
En este marco, se identifican cinco máximas que debe de prever el legislador al momento de formular una iniciativa, estudiarla, discutirla y en su momento aprobarla:
1. El principio de legalidad: de la libertad ciudadana a la hiperregulación
El principio de legalidad, en su concepción clásica, establece que: “todo lo que no esté expresamente prohibido en la ley, está permitido”, denominado como sistema jurídico abierto. Este postulado es una garantía de libertad y un freno a la discrecionalidad del poder. Sin embargo, la tendencia contemporánea ha dado lugar a lo que podría llamarse un “nuevo” principio de legalidad, que reza: “Todo lo que no esté expresamente prohibido en la ley, está regulado”. Este cambio ha impulsado un proceso de hiper-regulación a los ciudadanos de a pie que, lejos de facilitar la vida social y económica, ha generado una maraña normativa que obstaculiza el desarrollo y la simple convivencia en la sociedad.
Prueba de esa problemática es que el Global Business Complexity Index (2025) ubica a México en el tercer lugar mundial entre los países más complejos en materia de trámites administrativos y fiscales, y en el top 5 de las naciones más difíciles para emprender un negocio. A ello, se suma el señalamiento del Banco Mundial, que coloca a México en el último lugar de crecimiento económico en América Latina para ese año, por debajo de países como Nicaragua, Honduras y Bolivia.
Este fenómeno se inserta en un contexto denominado como: “administrativización” del derecho, donde el Poder Judicial y el Poder Legislativo aparecen cada vez más absorbidos en sus tareas y atribuciones, por la administración pública, produciendo un exceso de reglamentos, decretos y disposiciones administrativas que, en muchos casos, sustituyen la deliberación parlamentaria y generen esa hiper-regulación de la cual el legislador debe de considerar antes de permitir brindar facultades en las leyes a las autoridades administrativas para que implementen más y más regulaciones administrativas.
2. Expansión de la legislación penal.
El segundo punto a considerar por el legislador, es la creciente expansión de la legislación penal. En las últimas décadas, las reformas han extendido la tipificación penal a nuevas áreas de la vida social, han incrementado las penas, ampliado los tipos penales e incluso, restringido los derechos procesales. Este fenómeno, aunque muchas veces impulsado por demandas legítimas de mayor seguridad, plantea un riesgo: el uso del derecho penal como herramienta de control excesivo, desproporcionado y, en ocasiones, simbólico, que finalmente no resuelve los problemas, los aumenta.
Como advierte Juan Carlos Monedero: “El Estado puede indignarnos o emocionarnos. Nos ha dado becas y nos ha castigado. Nos permite pensar horizontes luminosos y nos conduce a los calabozos de la desesperanza”. La advertencia es clara: el uso del derecho penal debe responder a criterios de proporcionalidad y necesidad, evitando que se convierta en un instrumento de represión antes que de protección y sobre todo de excesiva legislación penal, meramente figurativa.
3. De los derechos humanos a los deseos humanos
El tercer aspecto se refiere a la transformación de la noción de derechos humanos. El constitucionalismo contemporáneo ha logrado avances históricos en la protección de la dignidad humana, pero el debate actual muestra una tendencia que algunos tratadistas califican como la transición de: “los derechos humanos a los deseos humanos”.
Autores como Margarite A. Peeters enumeran una serie de “nuevos” derechos que incluyen: el derecho a morir o a elegir la forma de morir, el derecho a no nacer, el derecho al niño deseado mediante reproducción asistida, el derecho al aborto, el derecho al placer, la confidencialidad de los adolescentes, la libertad de amar sin riesgo en todas sus formas, e incluso, el derecho a modificar textos religiosos que se consideren discriminatorios.
El reto legislativo aquí consiste en distinguir entre verdaderos derechos fundamentales —indispensables para la convivencia y la justicia— y pretensiones individuales que, aunque legítimas en ciertos planos personales, pueden fragmentar el consenso social y diluir el núcleo protector del sistema de derechos, y sobre todo hacer imposible el cumplimiento de los derechos humanos, lo que provoca simplemente que pierda legitimidad el Estado ante la imposibilidad del cumplimiento de toda esa nueva gama de derechos.
4. Democracia: entre tecnocracia y oclocracia
El ideal democrático enfrenta hoy una tensión entre dos polos igualmente peligrosos: la tecnocracia y la oclocracia. La tecnocracia implica que las decisiones recaen en expertos, economistas, científicos y técnicos, muchas veces sin mediación política ni comprensión ciudadana. Ejemplos claros se encuentran en la influencia de los Chicago Boys en el Chile de Pinochet y en el México de Carlos Salinas de Gortari, donde la política económica se diseñó desde teorías importadas de la Universidad de Chicago o de Harvard, alejadas de la realidad y el entendimiento de las realidades de nuestra nación.
La oclocracia, por su parte, supone el gobierno de la muchedumbre movida por pasiones e impulsos momentáneos, lo que conduce a decisiones populistas, intrascendentes y de corto plazo. Por ello es que para Daniel Innerarity, la democracia consiste en: “Que la voluntad popular sea la última palabra, pero no la única, que el juicio de los expertos se tenga en cuenta, pero que no nos sometamos a él”. El desafío es construir un equilibrio donde el sentido común del pueblo y el conocimiento especializado se complementen, evitando tanto el elitismo técnico como el voluntarismo irracional.
Siendo en ese sentido, la democracia, efectivamente gobernar en el sentido común del pueblo, sin dejar a un lado las opiniones de los expertos y técnicos.
5. El combate a la corrupción: una lucha constante
La quinta máxima legislativa es el combate permanente contra la corrupción. En 2024, México cayó a su peor posición histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ocupando el lugar 140 de 180 países, comparable a naciones con graves problemas institucionales como Irak o Nigeria. Esta degradación no es solo un dato estadístico: se traduce en pérdida de confianza ciudadana, inhibición de inversiones y debilitamiento del Estado de Derecho.
El combate a la corrupción requiere acciones integrales que incluyan reformas normativas, fortalecimiento institucional, rendición de cuentas y un compromiso ético que supere coyunturas políticas.
Conclusión
Fortalecer el Estado Constitucional Democrático de Derecho exige acciones concretas en los cinco ejes mencionados. Implica restaurar un principio de legalidad que garantice libertades y evite la asfixia regulatoria; contener la expansión punitiva del derecho penal; preservar la esencia de los derechos humanos; equilibrar el ejercicio democrático frente a la tecnocracia y la oclocracia; por último, sostener una lucha constante contra la corrupción.
Solo a través de estas máximas legislativas será posible superar la crisis de una democracia que, en muchos casos, se ha vuelto un discurso débil, atrapado entre intereses técnicos y pasiones colectivas, sin alcanzar todavía su verdadera dimensión. (Web: parmenasradio.org)