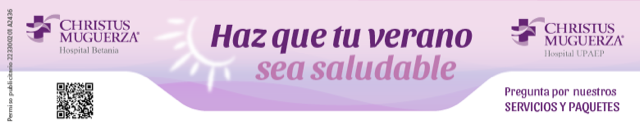Eduardo Galeano
Silvino Vergara Nava
“Hace ciento treinta años, después de
visitar el país de las maravillas,
Alicia se metió en un espejo para descubrir
el mundo al revés.
Si Alicia renaciera en nuestros días,
no necesitaría atravesar ningún espejo:
le bastaría con asomarse a la ventana.
Eduardo Galeano (1940 – 2015)
No cabe duda de que, para entender nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser —esa manera en la que aguantamos todo, pero repelamos de todo; en la que, siendo alegres, vivimos también en la tristeza y la soledad permanente— no hay mejor punto de partida que “El laberinto de la soledad” (1950), de Octavio Paz.
Pero si queremos comprender que el mexicano es también latinoamericano, y sobre todo entendernos como parte de esta región tan vasta como deteriorada del mundo —con sus comportamientos, su historia herida, su convivencia forzada con el país más poderoso del planeta, y su tendencia a ser engañada por sus propios gobernantes, sin importar el partido—, entonces es imprescindible leer la obra completa de Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano (3 de septiembre de 1940 – 13 de abril de 2015) fue un escritor uruguayo, periodista, ensayista, cronista, cuentista e historiador autodidacta. Proveniente de un país que apenas figuraba en el radar internacional hasta el primer Mundial de Fútbol, Galeano se convirtió en un narrador irónico, profundo y crítico de la economía, la política y la historia de América Latina. No asistió a la universidad, no obtuvo títulos, y sin embargo, escribió más y mejor que muchos que presumen grados académicos sin haber escrito jamás un párrafo publicable.
Fue un autor exiliado por convicción y necesidad durante las dictaduras militares en su país. A diez años de su fallecimiento, tal vez no imaginaría que hoy la represión ya no es solo militar o policiaca, sino cultural: disfrazada de entretenimiento, banalidades y distracciones que anulan el tiempo para pensar, cuestionar o exigir.
De pensamiento claramente de izquierda, Galeano fue homenajeado incluso por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo miembro adoptó el nombre de Subcomandante Galeano en su honor. Y sin embargo, si viviera hoy, estaría profundamente desilusionado: los partidos de izquierda se han vuelto más conservadores que los propios partidos de derecha. Lo anticipó en su libro “Patas arriba” (1998), donde retrató la vida contemporánea como un mundo al revés.
Nunca obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Tal vez por falta de tiempo —murió hace diez años— o por la falta de voluntad política de quienes otorgan ese galardón. Pero no lo necesitó. Quizá el premio Nobel necesitaba más a Galeano que Galeano al Nobel. Como él, hay muchos grandes autores que no recibieron ese reconocimiento, no por la calidad de su obra, sino por razones que poco tienen que ver con la literatura.
Su obra más conocida, “Las venas abiertas de América Latina” (1971), es una narración desgarradora sobre la historia colonial de la región. Aunque tal vez no tan cruda como la “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” (1552) de Bartolomé de las Casas, esta obra moderna deja en claro que lo que ha habido es destrucción, desilusión y una explicación dolorosamente lúcida de nuestro comportamiento como habitantes del llamado “Sur Global”.
Las frases de Galeano merecen leerse y meditarse una por una. Por ejemplo, esta:
“Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que tienen.”
En cada uno de sus libros, Galeano recupera las historias de mujeres y hombres olvidados por los relatos oficiales, personajes que hicieron mucho por la humanidad, pero que no figuran en los monumentos ni en los libros de texto. Por eso, están en los suyos.
Este 2025 se cumplen diez años de su partida. Y vale la pena recordarlo leyéndolo, conociéndolo, entendiéndolo. Porque es también una forma de entender el entorno en que vivimos: un mundo dividido entre blancos y negros, ricos y pobres (lo que él llamaba el “pobrerío”), norte y sur, pero, sobre todo, entre depredadores e indiferentes.
Y ante esta vida dramática y contradictoria, alguna vez un estudiante le preguntó a Galeano:
—¿Para qué sirve la utopía?
Y él respondió:
—Para avanzar.