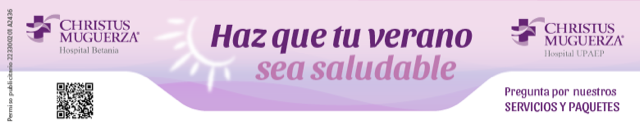Medicina
Eduardo Pineda

Cuando pensamos en remedios para sanar tras sufrir una enfermedad, por lo regular pensamos en los medicamentos que se venden en las farmacias, es decir, la medicina alopática que nos receta un médico o aquella que se vende sin necesidad de presentar la prescripción. Consumimos la dosis establecida de acuerdo al peso corporal, la edad, sexo, y otras variables que nos individualizan como pacientes; tomamos el fármaco al ritmo que nos fue recomendado y al cabo de unos días recobramos la salud.
Eso pasa en las ciudades, nos curamos con los medicamentos empaquetados, industrializados y comercializados. Pero, en los pueblos originarios la forma de afrontar un padecimiento es radicalmente distinta, ahí, en las zonas habitadas por los herederos de los pueblos conquistados pero que salvaguardaron parte de su identidad prehispánica, las afecciones a la salud se tratan con el uso de la herbolaria, la medicina tradicional y los remedios que se aprenden en casa.
Algunos teóricos de los pueblos originarios se han equivocado y han llamada a este conocimiento “empirismo”, y si afirmo que se han equivocado, es porque por definición, el conocimiento empírico es aquel que carece de marco teórico y se fundamenta en el ensayo y el error. Sin embargo, podemos ver con claridad que en las zonas rurales y, principalmente, en las zonas indígenas, no se carece un marco teórico, ni se ensaya con la prescripción de la herbolaria, por el contrario, se cuenta con marcos teóricos milenarios que se transmiten de generación en generación, quedando almacenados y al alcance de las nuevas generaciones en la memoria de sus habitantes más longevos.
A ese respecto traigo a la memoria de mis párrafos un breve fragmento de uno de los poemas más conocidos que la anciana chamana indígena María Sabina pronunciaba:
“Cúrate, mijita, del dolor con el calor del sol y el frío de la luna
Endulza la mañana con aroma de lavanda, romero, eucalipto y que venga la calma
Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre
Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame
Cúrate, mijita, con amor del más bonito, haga caso a la intuición
Mire el mundo entero con el ojo, aquel que lleva uste’ en la frente
Cúrate, mi niña, con amor del más bonito y recuerda siempre que tú eres la medicina”
Sin embargo, no debemos omitir que, los usos de las plantas, hongos y otros recursos que nos provee la naturaleza y que en los pueblos originarios se han aprendido a utilizar para sanar, puedan o deban ser prescritos en las ciudades, explico:
En principio, no son los mismos recursos herbolarios los que llegan a las grandes capitales, por lo regular los vegetales, hongos, frutas y hierbas que se adquieren en las ciudades provienen de invernaderos que están sujetos a procesos de producción industrializados, bajo fertilizantes agroquímicos y pesticidas o modificaciones genéticas para aumentar su taza de producción, tamaño, sabor y un largo etcétera. De manera que las propiedades curativas que pudieron poseer siendo producidos en campo de forma natural, ya no estarán presentes bajo estas alteraciones con fines mercantiles.
Por otro lado, las enfermedades que se atienden en las zonas alejadas de la ciudad no son las mismas, ni por asomo, a las patologías propias de los habitantes de las metrópolis. Al respecto hay que saber que, el estilo de vida y la forma de alimentarnos, vestirnos, transportarnos, etc. que tenemos en las urbes son concionantes de enfermedades mucho más graves que en la ruralidad y, por ende, los tratamientos herbolarios poco tendrán que hacer en este terreno.
De tal forma que no nos queda más que hacer un alto en el camino y preguntarnos cómo cambiar nuestro estilo de vida para no ser presas de nuestro propio consumismo y, por otro lado, aprender de las culturas de los pueblos autóctonos, establecer un diálogo de saberes y hallas puntos de encuentro entre nuestras formas de ver y entender la realidad.
Y, mientras esto no pase, el desarrollo de la industria farmacológica seguirá su marcha. Es bueno encontrarse a personas que desde su estudio científico se preocupan por las buenas prácticas en lo que a la farmacología se refiere, tal es el caso de la Dra. María Corazón, quien es ganadora del concurso “Premio a la mejor tesis de posgrado BUAP 2024” y que se especializa en esta área. Ella nos comparte los retos de la industria farmacéutica en el siglo XXI y nos da su opinión acerca de otras formas de practicar la medicina.
Eduardo Pineda
eptribuna@gmail.com